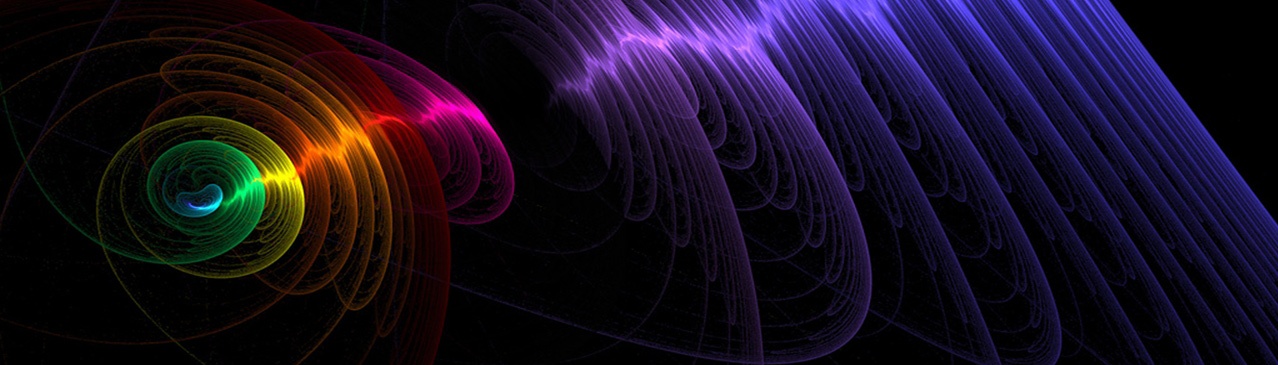LA MEDICIÓN DE LA DULZURA
(CARLO FRABETTI)
CAPÍTULO 1
Había una vez hace mucho tiempo, un país llamado Euclídea cuyo rey, obsesionado con la geometría, vivía en un gran castillo cúbico flanqueado por cuatro torres cilíndricas (rematadas por sendos conos). Las longitudes, áreas y volúmenes eran la principal preocupación del rey Metronio (pues tal era su nombre), y tenía a su servicio una autentica legión de medidores.
El rey tenía una única hija, llamada Hipotenusa, que además de culta e inteligente era muy hermosa, por lo que tenía muchos pretendientes. Pero a Metronio ninguno le parecía a su altura. Y lo cierto es que solían ser más bajos que la esbelta Hipotenusa.
Y los pocos pretendientes que la superaban en estatura eran menos inteligentes que ella y no habían logrado resolver los problemas geométricos planteados por el rey Metronio (con el asesoramiento de la propia Hipotenusa, según se rumoreaba).
Tal era el caso de Teobaldo el Avasallador, el más aguerrido de los pretendientes de la princesa. Era un caballero de elevada estatura e imponente aspecto, de poderosa mandíbula y cuello de toro, vencedor en muchos combates singulares e incluso en algunos plurales.
Teobaldo se había presentado en el castillo de Metronio dispuesto a batirse con cualquier persona, animal o cosa que se le pusiera por delante, y se había sentido muy ofendido al descubrir que no tenía que vérselas con ningún guerrero, dragón o monstruo mecánico, sino con un problema geométrico.
– Puesto que aspiráis a llevar algún día mi corona sobre vuestra cabeza, caballero -le dijo el rey- tendréis que averiguar cuánto pesa, no vaya a ser que resulte una carga excesiva para vos.
– Voy a buscar una balanza –dijo ingenuamente Teobaldo; pero el rey lo contuvo con un gesto de la mano, acompañado de una risa maliciosa.
– Con una balanza puede averiguar el peso de mi corona cualquier imbécil, y se trata de demostrar que vos no lo sois – dijo Metronio.
– ¿Y cómo se puede hallar el peso si no es con una balanza? –preguntó Teobaldo sacando pecho (no venía muy a cuento, pero el caballero sacaba pecho con cualquier pretexto).
– La corona es de oro puro -contestó el rey- . Si averiguáis su volumen, sabréis también su peso sin más que multiplicar dicho volumen por la densidad del oro.
– Hallar ese volumen es imposible, majestad –protestó Teobaldo-. No soy del todo lego en geometría, y sé hallar el volumen del prisma y la pirámide, incluso el de los cuerpos redondos, como el cilindro y el cono. Pero vuestra corona tiene una forma compleja y alambicada en extremo, y ni con la ayuda de los más precisos instrumentos de medida sería posible calcular su volumen.
– No para vos, tal vez. Pero para quien tenga lo que hay que tener para casarse con mi hija, será tarea sencilla –replico el rey. Y Teobaldo se marchó muy ofendido, sin ni siquiera una inclinación de despedida.
El primer ministro le aconsejo a Metronio que no rechazara de forma tan tajante a un pretendiente de incuestionable valía como Teobaldo, pero el rey replicó:
– A ese cateto le viene grande mi hipotenusa.
Los demás pretendientes no tuvieron mejor fortuna, hasta que un día se presentó ante Metronio un joven caballero andante llamado Oleandro. Había visto a Hipotenusa asomada a una de las ventanas del castillo y se había enamorado de ella a primera vista.
CAPÍTULO 2
– Bien, mozalbete, veamos si sirves para algo –dijo el rey a Oleandro-. Aquí tienes mi corona. Dime cuánto pesa.
– ¿Puedo ir un momento a las cocinas, majestad? – pidió el joven.
– Puedes; pero no encontrarás ninguna balanza –le advirtió Metronio.
– No la necesito –dijo Oleandro con aplomo, y se fue con la corona en la mano, acompañado por un paje.
Al cabo de unos minutos volvió y le devolvió la corona al rey, que le preguntó:
– ¿Has averiguado su peso?
– Vuestra corona pesa casi dos kilos – contestó el joven-. Un kilo y 950 gramos, para ser exacto.
– ¿Cómo lo has sabido? – preguntó Metronio asombrado, pues tal era, en efecto, el peso de su corona.
– Muy sencillo, majestad. La he metido en un cubo lleno de agua hasta el borde, con lo cual ha rebosado una cantidad de líquido igual al volumen de la corona. Luego he sacado la corona y he comprobado, con una vasija graduada, que hacía falta exactamente un décimo de litro de agua para volver a llenar el cubo hasta el borde, y ese es, por tanto el volumen de la corona, puesto que al sumergirla a desalojado un decilitro del liquido elemento. Como el oro es diecinueve veces y media más pesado que el agua, un décimo de litro del rubio metal pesará 1,95 Kilos.
– Muy bien, muchacho -lo felicitó el rey-. Te has ganado el derecho a usar una balanza en la próxima prueba, que consiste en averiguar la cantidad de agua que hay en el aljibe del castillo.
– Para eso preferiría el cubo que he usado para hallar el peso de la corona -dijo Oleandro, claramente desconcertado.
– Lo hago por tu bien, muchacho -replicó el rey con una risita maliciosa-. Con el cubo tardarías mucho tiempo, pues el aljibe es enorme.
– Pero con la balanza tardaré aún más – protestó el joven.
– Eso depende de tu ingenio, que es precisamente lo que estamos poniendo a prueba -dijo Metronio, y despidió a Oleandro con un gesto de la mano.
El joven caballero salió al patio del castillo, preocupado por aquella segunda prueba, que no sabía cómo afrontar.
Le llamaron la atención unas risas procedentes de un corro que se había formado en una de las esquinas del patio (que, naturalmente, era un cuadrado perfecto), y hacia allí se dirigió con intención de distraerse un rato.
Cuando llegó, vio que algunos guardias y criados del castillo se estaban burlando de un curioso personaje que, impasible, los miraba en silencio. Era un enano de mediana edad, de hirsuta barba y revuelto pelo rojo, con el gorro adornado por una negra pluma de cuervo.
Oleandro, indignado, increpó a los allí reunidos.
– ¿No os da vergüenza? ¡Vosotros sois los ridículos! ¿Acaso ignoráis que la valía de un hombre no se mide por su estatura?
– No te enfades, muchacho -lo tranquilizó el enano con una sonrisa-. Estos mentecatos no merecen siquiera una respuesta.
– A mí nadie me llama mentecato –dijo un fornido hombretón avanzando hacia el enano con la mano alzada.
– Oleandro quiso intervenir, pero, antes de que pudiera hacerlo, el enano neutralizo el ataque propinándole a su agresor un certero golpecito en el bajo vientre con la punta de su bastón.
El hombretón se dobló con un gemido ahogado y todos los presentes, menos Oleandro y el propio enano, prorrumpieron en carcajadas.
– ¿Te das cuenta de cuán bobos son? –le dijo el enano al joven caballero-. Hace un momento se reían de mí por ser pequeño, y ahora se ríen de el por ser grande y desgarbado.
– Veo que sabes pelear –comentó Oleandro con admiración, mientras se alejaban juntos del grupo.
– Por desgracia, no hay más remedio que aprender a defenderse – dijo el enano con un gesto de resignación-. Vivimos en un mundo muy duro, y los que somos diferentes lo tenemos aún más difícil.
– ¿Puedo preguntarte quién eres y qué te trae por aquí?
– Quiso saber el joven.
– Me llamo Ulrico, y he venido porque he oído decir que el rey Metronio es un gran amante de la geometría, materia que a mí también me interesa en grado sumo.
– Yo me llamo Oleandro, y con la geometría tengo que vérmelas precisamente – se lamentó el caballero.
– ¿Aspiras acaso a la mano de la princesa Hipotenusa?
– Así es. Me enamoré de ella nada más verla, pero creo que mis posibilidades de éxito son escasas -Suspiró Oleandro, y acto seguido le contó a Ulrico cómo había superado la primera prueba y lo despistado que estaba con respecto a la segunda.
– Te felicito -dijo el enano-. Aunque enamorarse a primera vista es una solemne tontería, haz demostrado, por lo demás, que sabes pensar, cosa rara en los caballeros andantes, que suelen tener más corazón que cabeza. Muy buena idea de meter la corona en un cubo para ver cuánta agua desalojaba. Y cuando uno tiene una buena idea, ha de sacarle el mayor partido posible. ¿Por qué no la usas de nuevo?
– ¿Y cómo se puede aplicar la idea de meter la corona en el agua al problema del aljibe? -preguntó Oleandro.
– Pensemos. ¿Qué podemos meter en el aljibe que nos permita saber si contiene mucha o poca agua? -preguntó a su vez Ulrico.
– Que hay mucha es cosa cierta -contestó el joven-, pues toda el agua que se gasta en el castillo sale del aljibe.
– Independientemente de que haya mucha o poca, estamos intentando hallar un método general -dijo el enano-. Pues un método capaz de determinar si hay mucha o poca agua, perfeccionándolo, es probable que nos permita averiguar cuánta hay exactamente.
– Podemos meter en el aljibe una piedra atada a una cuerda -sugirió Oleandro-, e ir soltando cuerda hasta que la piedra toque fondo. Luego, al sacarla, si el trozo mojado es largo, sabremos que hay mucha agua.
– Buen intento –lo felicitó Ulrico-. Así sabríamos la profundidad de la masa de agua contenida en el aljibe. Pero sin conocer el largo ni el ancho, no podríamos hallar su volumen.
– Cierto -reconoció Oleandro.
– ¿Y si echáramos esto? -preguntó Ulrico sacando un tintero que llevaba en el zurrón.
– Ni se notaría -contestó el joven-. Debe de haber tanta agua en ese aljibe que ese poco de tinta se diluiría en ella sin dejar rastro. Y si lo dejara, el rey se enfadaría por ensuciar su agua.
– Pero no se enfadaría si la endulzáramos un poquito -sugirió el enano.
– ¿Qué quieres decir?
– Si echamos un saco de azúcar en el aljibe y dejamos que se diluya, cuanta más agua haya, menos dulce se volverá.
– ¡Es verdad! -exclamó Oleandro-. Lástima que no haya un instrumento para medir la dulzura.
– Sí que lo hay -replicó Ulrico.
– ¿Y dónde está ese instrumento?
– Al alcance de tu mano: es la balanza que el rey tan oportunamente te ha ofrecido.
– ¿Una balanza para medir la dulzura? -se asombró Oleandro.
– Pues claro. Ven y verás.
Seguido por el perplejo caballero, Ulrico cruzó el patio y se dirigió resueltamente hacia las cocinas del castillo, donde pidió un par de sacos de azúcar.
CAPÍTULO 3
El cocinero jefe se rió en sus narices.
– Ya, claro. Supongo que un gigante como tú necesita todo ese azúcar para endulzar la leche del desayuno- dijo con tono burlón.
– Es para endulzar la tarta nupcial de la princesa Hipotenusa y el amigo Oleandro- replicó Ulrico señalando a su acompañante-. Y si dejas de decir tonterías y nos das ahora mismo esos sacos tal vez te dejemos conservar tu puesto.
La noticia de que el joven caballero andante había superado la primera prueba se había difundido por todo el castillo, así que el cocinero cambió inmediatamente de actitud al darse cuenta de que estaba en presencia del posible futuro príncipe consorte.
– ¿dos sacos de azúcar? Enseguida- dijo con una obsequiosa sonrisa, y mandó a un par de pinches a buscarlos.
– ¿Cuánto pesa cada saco? Preguntó Ulrico.
– Cincuenta kilos- contestó el cocinero.
– ¿Exactamente?
– Exactamente. Ya sabes lo meticuloso que es el rey Metronio con todo lo relativo a pesas y medidas.
– Muy bien. Manos a la obra- dijo el enano, y se cargó a la espalda uno de los sacos con sorprendente facilidad, pues a pesar de su corta estatura era extraordinariamente fuerte. Oleandro hizo lo mismo con el otro saco, y salieron de las cocinas ante el asombro de los presentes.
Se dirigieron a una de las bocas del aljibe y, sin que nadie los viera, vaciaron en su interior los dos sacos de azúcar.
– Espero que al rey no le moleste que hayamos endulzado el agua-comentó Oleandro.
– No se enterará siquiera- lo tranquilizó Ulrico-. Ahí abajo debe de haber miles y miles de litros de agua. Cien kilos de azúcar parecen muchos, pero quedarán tan diluidos que no se notará nada.
– Entonces, ¿de qué nos servirá?- preguntó el caballero con un gesto de perplejidad.
– No lo notará la lengua, pero sí la balanza- contestó el enano.
– Me temo que no te sigo- reconoció Oleandro.
– Lo entenderás enseguida. Anda, vamos a dar una vuelta. Hay que esperar unas horas para que el azúcar se disuelva uniformemente en el agua…
CAPÍTULO 4
Para más seguridad, esperaron hasta el día siguiente. Durmieron en una confortable habitación de invitados, pues Oleandro era un aspirante oficial a la mano de la princesa, y al amanecer sacaron un cubo de agua del aljibe. El joven caballero la probó y dijo:
– Efectivamente, no está dulce.
– Pero sí azucarada. Veamos la proporción de azúcar que contiene- dijo Ulrico y caminando hacia las cocinas con el jugo en la mano.
Una vez allí, echó exactamente un litro de agua del cubo en una olla y lo puso a hervir.
Cuando el agua se hubo consumido por completo, en el fondo de la olla quedó un leve poso blanco.
– ¡Ahora lo entiendo!- exclamó entonces Oleandro-. Viendo cuántos gramos de azúcar hay en un litro de agua, sabremos cuánta agua hay en el aljibe.
– Exacto. Acaba tú el experimento- lo animó Ulrico.
Con una balanza de precisión que le suministró un paje, Oleandro pesó el azúcar que había quedado en la olla al evaporarse el agua.
– Son dos gramos- dijo-. Puesto que echamos en el aljibe cien kilos de azúcar, que son cien mil gramos, tiene que haber 50.000 litros de agua para que a cada litro le hayan correspondido dos gramos al disolverse el azúcar.
– Excelente deducción- lo felicitó el enano.
Esa misma mañana, Oleandro y Ulrico se presentaron ante el rey, que se mostró muy complacido con su forma de resolver el problema.
– Sólo queda una prueba. Si la superas obtendrás la mano de mi hija- le dijo Metronio al joven caballero, y tras una pausa le planteó el último problema-. Puesto que aspiras a heredar mi reino, tendrás que calcular su superficie, no vaya a ser que resulte demasiado grande para ti. Aquí tienes un mapa que facilita tu tarea.
El rey le dio a Oleandro un rollo de pergamino y lo despidió con un gesto de la mano.
Una vez en su habitación, nuestros amigos desenrollaron el pergamino y contemplaron el mapa de Euclídea. Era un territorio de sinuoso contorno, en cuyo interior un punto señalaba la ubicación del castillo de Metronio. En una esquina del pergamino como era habitual en los mapas estaban indicados los puntos cardinales.
– ¡Necesitaríamos una legión de agrimensores para medir la extensión de un territorio tan complejo!- exclamó Oleandro consternado-. Al ser Metronio un fanático de la geometría imaginaba que su reino tendría una forma más regular.
– No iba a ponértelo tan fácil- rió Ulrico-. Pero, como bien has dicho, el rey es un fanático de la geometría, y él sí que dispone de esa legión de agrimensores que desearías tener a tu servicio; por lo tanto, podemos estar seguros de que este mapa es una fiel reproducción de Euclídea.
– Sin duda – convino Oleandro-. Pero desconocemos la escala.
– Bueno, algo tendremos que descubrir por nosotros mismos, ¿no te parece?
– ¿Y cómo podemos averiguar la escala del mapa?
– Por ejemplo, caminando hacia el sol naciente – fue la enigmática respuesta del enano.
– Suena muy poético, pero… – empezó a decir Oleandro sin apartar los ojos del, mapa-. ¡Cáspita, ya veo a donde quieres ir a parar!
– A la frontera – dijo Ulrico riendo-. Si caminamos en línea recta hacia el este y contamos el número de pasos, sabremos lo que dista el castillo del extremo oriental del reino – añadió trazando con su pluma una línea horizontal desde el punto que representaba el castillo hasta el perímetro de Euclídea.
– Y comparando esa distancia real con la longitud de la línea que acabas de trazar, sabremos la escala del mapa – dijo Oleandro con entusiasmo.
– Exacto. Así que manos, mejor dicho, pies a la obra.